A propósito del 8M y las luchas de las mujeres, reflexionamos sobre las barreras de credibilidad que se imponen a las víctimas de VBG, y en particular de agresiones sexuales.
Es difícil escribir esto en este momento histórico del feminismo, donde el “abuso” del escrache parece ser un monstruo que se come a sí mismo, porque a diario se denuncian a los hombres que conocemos, que nos rodean, con los que parchamos, al punto en el que inclusive “ser funado” ha llegado a ser tomado como algo irónico o inclusive gracioso. Es difícil porque en este punto une permite que le siembren la duda, que le hagan creer que los escraches son innecesarios, que hay denuncias “bobas” que están empujadas por motivaciones personales, porque la duda y la contradicción me habitan mientras intento convencerme de que creer hasta el final en el relato de las mujeres no es caer en una especie de “virginidad antropológica” (creer que todos los sujetos, en este caso las mujeres, son buenas y no actúan en base a intereses egoístas), que no estamos haciendo del feminismo un gueto donde no hay lugar para la autocrítica, donde todo lo que nos hace daño en nuestro relacionamiento interpersonal lo leemos desde la óptica de la violencia, situándonos en un papel de eternas víctimas.

En medio de esta contradicción, que enunció más no pretendo resolver en este texto, me encontré con esta cita valisiosisima en la Guía para un escrache feminista de la Red Jurídica Feminista y Tamboras Insurrecta
Desde una mirada de la justicia social restaurativa y feminista, el escrache es una acción de reclamación al sistema judicial y es, en sí misma, una “acción anti sistémica que no busca destruir la corporalidad de las personas ni apelar a la violencia punitivista, simplemente ocupar el nuevo espacio público que ha sido acaparado impunemente por los agresores” (González, 2019, como se citó en Barragán, 2020).
La apropiación del escrache desde los feminismos es una acción reparadora, de no repetición y de reconocimiento colectivo de las violencias hacia las mujeres
Para mi, el valor de esta cita en este momento histórico que atraviesa el feminismo, reside en lo “novedoso” de dos de sus elementos:
- Desmarca el ejercicio del escrache de la lógica punitivista, señalamiento que hace parte de las principales críticas que se le hacen a esta práctica en la actualidad, al punto que quienes muchas veces se oponen a la sanción social, puntualmente a la exclusión de espacios de militancia de izquierda, suelen enunciarse desde el “antipunitivismo”. En concordancia con la cita, para mi el escrache no es punitivo porque en la mayoría de los casos que yo he acompañado, en primer lugar, las compañeras que acuden a la denuncia pública lo han hecho bajo la preocupación de que lo que les sucedió a ellas pueda sucederle a alguien más, o porque en efecto se enteraron que como les sucedió a ellas, le sucedió a otras más, es decir, más allá de castigar, la intención es proteger y advertir. Y en segundo, porque elegir la denuncia pública y no la penal implica que no desean la cárcel para sus agresores, porque la consideran desproporcional, o piensan que eso no contribuirá en su proceso de sanación, porque no creen en el sistema judicial, por múltiples razones.
- Le reconoce al escrache un potencial reparador, el cual a juicio propio, surge del reconocimiento colectivo de las violencias. Colectivo en tanto, no puede situarse únicamente en el señalamiento de la persona que fue denunciada por ejercer una violencia (lo cual por cierto les encanta hacer a los manes que no han sido denunciados, como si entre ellos y los “funados” hubiese mucha diferencia), sino que debe descansar también sobre el reconocimiento de la estructuralidad de la violencia, de la responsabilidad colectiva que todes, como sociedad, tenemos en la ocurrencia de estos hechos, en el reconocimiento de las propias violencias que ejercemos y soportamos en la cotidianidad, en nuestra complicidad que nos atraviesa a TODES como seres humanes habitades por la contradicción. Y finalmente, con base no solo al acompañamiento de casos sino también como persona profundamente atravesada por las VBG, poder reconocer abiertamente los hechos de violencia de género, en especial los de Violencia Sexual, implica un proceso de reconciliación profunda con une misme, una ruptura de una conducta que a veces me atrevo a pensar que es hereditaria de proteger a nuestros agresores mediante el silencio y la vergüenza, no es de otra cosa de la que hablaba Gisèle Pelicot cuando dijo que la vergüenza tenía que cambiar de bando, mientras en público, frente a los ojos de todo el mundo, afrontaba las múltiples violaciones que había sufrido, frente a frente con sus agresores.
Habiendo mencionado lo anterior, me gustaría detenerme en un elemento que he observado con preocupación a partir de las críticas que han ido surgiendo alrededor del escrache y su “masificación”. Se ha quebrantado la credibilidad en las víctimas (la cual de por sí nunca ha sido sólida en la sociedad), parece que las razones para creernos incluso entre nosotras en vez de afirmarse con el paso del tiempo, se han ido debilitando a medida que el escrache se convierte casi que en una práctica cotidiana en los escenarios académicos y de militancia comunitaria/ popular/ izquierdosa.

Siempre hay razones para no creerle a las mujeres, para cuestionar su relato. Cuando se denuncia una violencia probablemente lo hacemos porque tenemos celos de la nueva pareja, o porque queremos sacarle plata a los manes, o sencillamente porque nos gusta ir por ahí “arruinándole la vida a los pobres hombres”. El ejercicio del escrache, lejos de fortalecer la credibilidad en las víctimas y la sanción social hacía los victimarios, ha puesto en el centro de la discusión el “derecho a la presunción de inocencia” de los agresores, en un escenario donde supuestamente las mujeres abusamos de la posición “privilegiada” que tienen nuestros relatos gracias al feminismo. Se consolida la creencia de que a medida de que tenemos más garantías para denunciar, abusamos de “este poder”.
Por ejemplo, una vez haciendo la fila de visita en una cárcel, una madre que iba a visitar a su hijo nos dijo que el man se encontraba encanado porque su ex novia, “por rabia”, lo había denunciado de violación. Y que él le decía que cuando saliera la iba a buscar para matarla, por haberle “arruinado la vida”. La mujer que nos contó la historia nos dijo que esto era posible debido a que ahora a las mujeres ni siquiera se les pedían pruebas para denunciar una violación. En efecto, según el PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL de la Fiscalia General de la Nación, en los casos de Violencia Sexual no se debe condicionar la ocurrencia de los hechos a la existencia de pruebas físicas:
Art. 19 de la Ley 1719 de 2014. En el marco de los derechos humanos, la CIDH ha dicho: “En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes
Ahora bien, la existencia de esta Ley, y del protocolo mismo, no surge en un vacío, o por la astucia de las mujeres para “manipular el sistema judicial”, sino que por el contrario son medidas que buscan solventar la ineficacia y la violencia de dicho sistema con las víctimas de violencia sexual, y la incapacidad que este ha tenido para hacer justicia en dichos casos, pues “88,19% de los casos de delitos sexuales contra mujeres se encuentran en etapa de indagación, lo que indica un alto nivel de impunidad, solamente un 6,85% de casos se encuentran en juicio y tan solo un 0,13% en ejecución de penas”
Esta no es la única historia que tengo por contar como ejemplo, de hecho, parece ser un relato que abunda en la cultura popular, y con el tiempo entre más la escucho, de lo único que me convenzo es de que nos es más fácil creer que una mujer está diciendo mentiras porque es “mala” o “está loca” (a pesar de que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual), a que un hombre se niega a reconocer que cometió violencia sexual porque le da vergüenza confesarle eso a su propia madre o pareja. Porque creció con el imaginario de que sus parejas tienen la obligación de satisfacer sus deseos sexuales cuando él quiera, porque no reconoce cuándo una mujer se siente incomoda y si “se dejó” fue porque en el fondo “quería”, porque le hicieron creer que no hay nada de malo en emborrachar a una mujer para que esta acceda tener relaciones, etc.
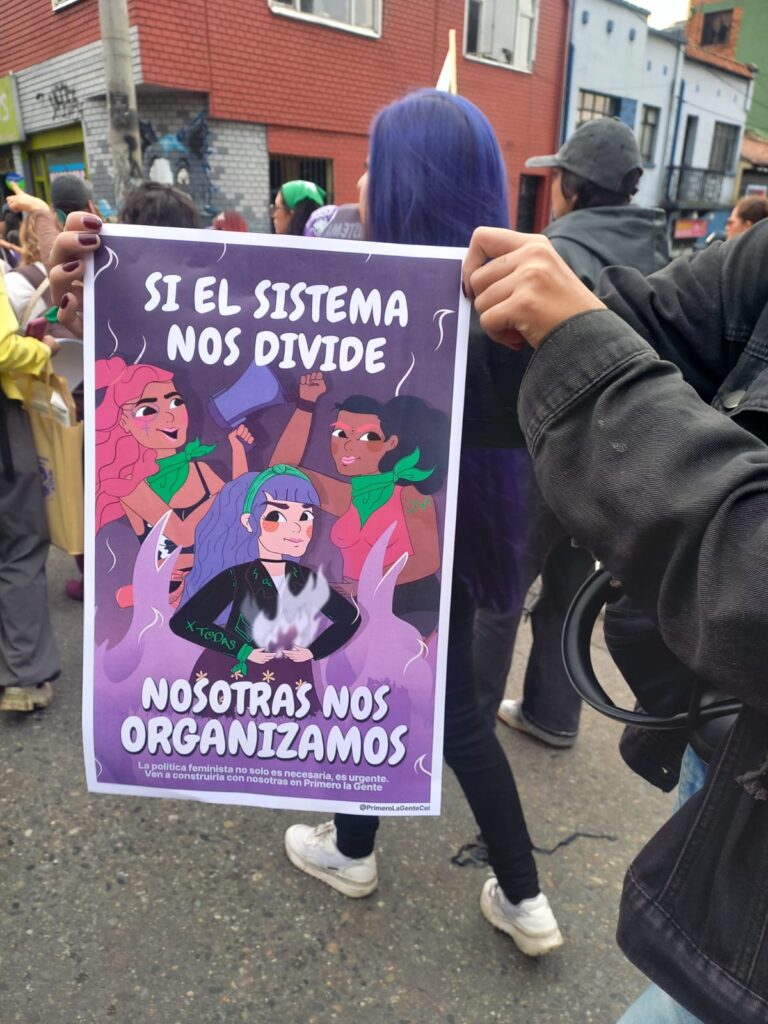
Y es que, según cifras de la Casa de la Mujer, el 81,1% de las mujeres víctimas de Violencia Sexual no denuncian, y de las que llegan a denunciar, según el memorial de 2022 de la Fiscalía, solo el 0,01% corresponden a denuncias falsas. Por otra parte, abundan los casos en los cuales, a pesar de pruebas y múltiples testimonios, los hombres se niegan a reconocer que cometieron hechos de violencia sexual, y que por el contrario, aluden a enunciarse como víctimas de una conspiración, como la mayoría de los descarados que abusaron de Gisèle Pelicot, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el director de cine Harvey Weinstein, el rapero Sean “Diddy” Combs, el profesor Fabian Sanabria de la Universidad Nacional, y así podría seguir hasta completar 10 páginas.
Como sociedad hemos construido un imaginario de que los hombres que violan son seres humanos desalmados y monstruosos, que son psicopatas, cuando solo hace falta sentarse a hablar con las mamás, las tías y las primas para darse cuenta que las familias estan llenas de historías de violación, es por ello que autoras como Bell Hooks y Rita Segato han hablado de la cultura de la violación. Yo no soy psicologue, pero así como he acompañado a mujeres en sus procesos de denuncia pública, también he acompañado a hombres denunciados, y si algo he identificado en TODOS ellos, es que los hombres crean barreras para reconocer. Que la palabra “violador” se ha construido como una alteridad tan negativa que reconocerse como uno es impensable, que decir “yo violé” pesa tanto que encuentran mil maneras de justificarse, el alcohol, la confianza, la crianza, la inexperiencia, las drogas, etc.
A tal punto puede llegar esta barrera, tan convencidos están los hombres de que no violaron, que se atreven a hacer lo que la mayoría de las víctimas no, denunciarlas ante el sistema judicial, por injuria y calumnia, por “atentar contra su honra y buen nombre”. Y como sociedad vemos estos procesos penales como otra razón para no creerle a las mujeres, para cuestionar su relato y empujarlas a los escenarios más densos de violencia institucional para que demuestren que sí fueron violadas, ¿para demostrarle a quién? ¿Por qué quienes hemos cargado desde que nacimos con la violencia sexual tenemos que demostrarle al sistema judicial que nos sobrán las razones para romper el silencio? Nosotras tenemos que respetar el derecho a la presunción de inocencia de los manes, pero a nosotras nadie nos respeta el derecho a la presunción de no querer ser violadas.
Con rabia, Topi.


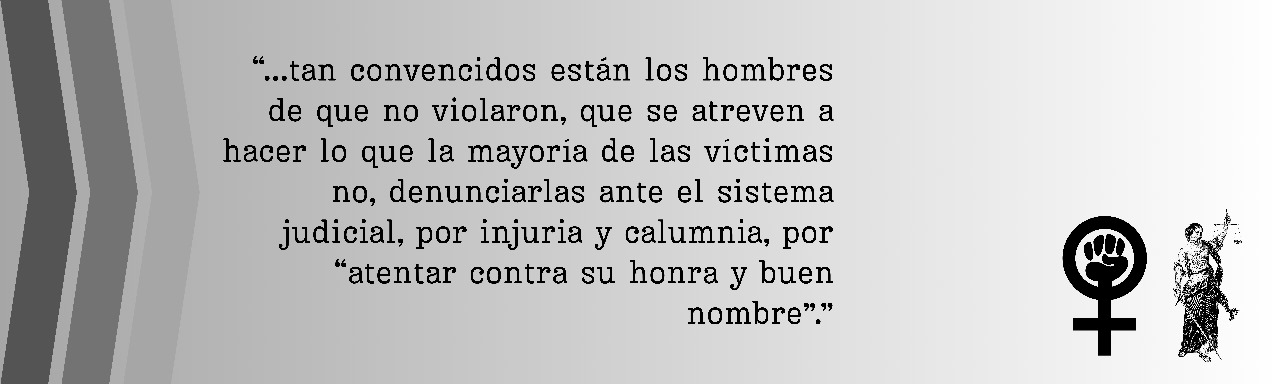
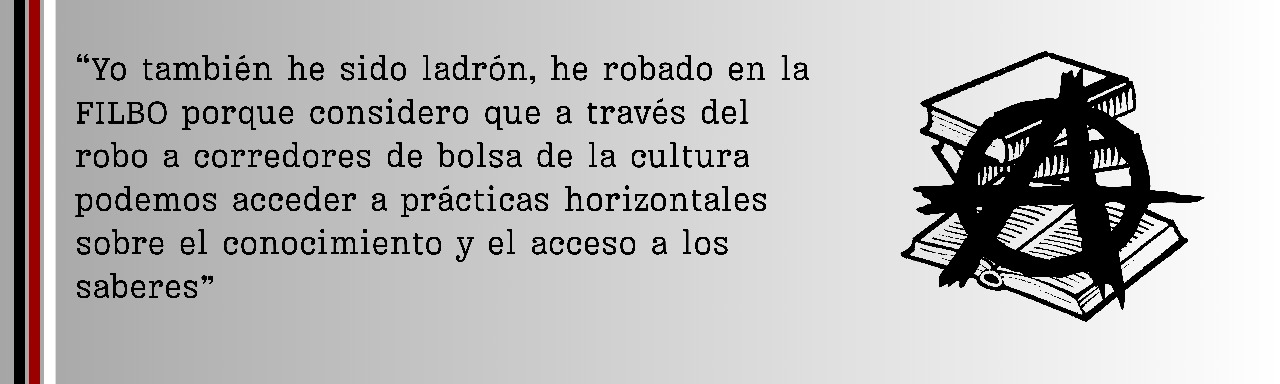
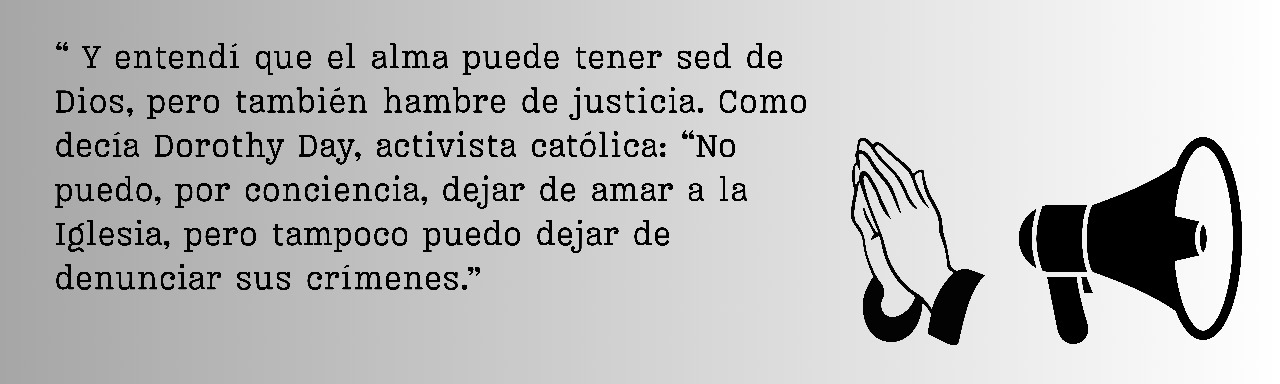
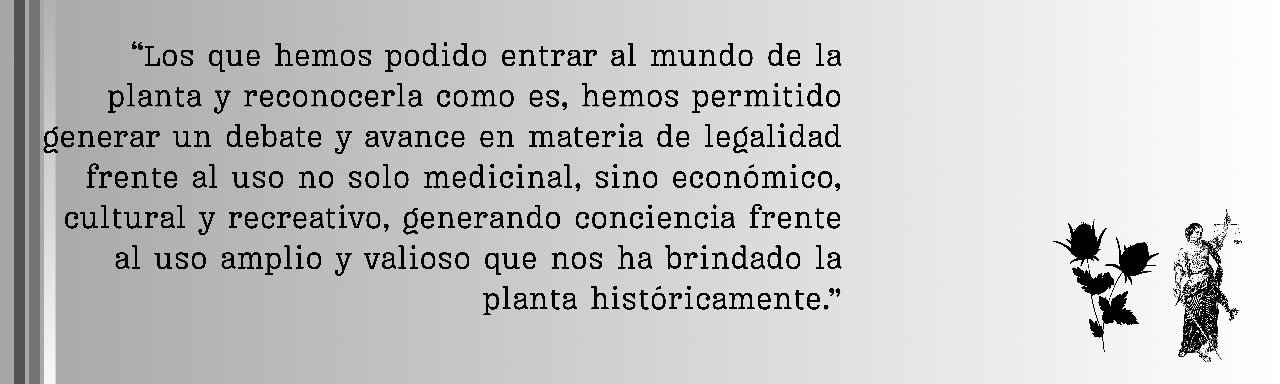
Excelente artículo, en un aparato jurídico que deja sin garantías a miles de víctimas de violencia sexual y otras , la única salida ahora son las denuncias públicas, quizá la justicia restaurativa jamás resolverá con celeridad y equidad los casos denunciados , pero nuevamente tenemos que exponernos a la burla, la incredulidad de muchos y el escarnio público por denunciar a nuestro maltratador , pero no nos queda de otra , exponernos para exponerlos a ellos .